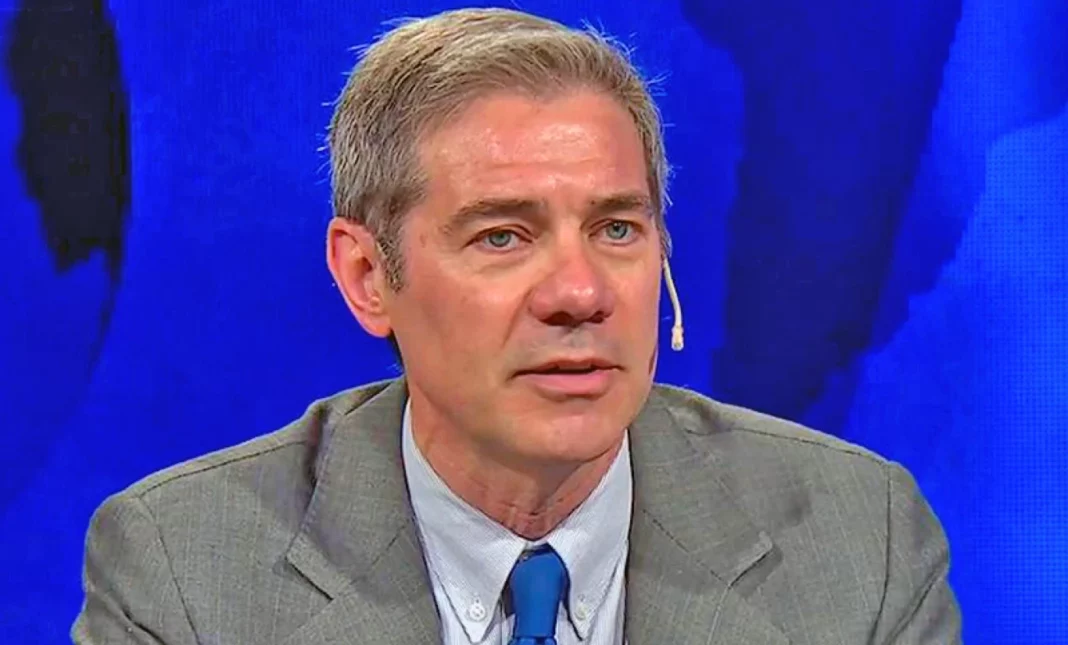El término “psicópata” se ha instalado en el lenguaje cotidiano como sinónimo de maldad, crueldad o violencia extrema. Sin embargo, detrás de su uso liviano hay un riesgo mayor: convertir un concepto clínico y criminológico complejo en una etiqueta estigmatizante. Así lo explicó el psiquiatra y sexólogo Enrique De Rosa, en diálogo con Radio Universidad, al advertir que el abuso de esta palabra confunde y alimenta prejuicios sobre la salud mental.
Un término que pertenece al campo criminológico, no clínico
“Hay un lenguaje que sirve para lo coloquial —explica De Rosa—. Uno puede decir psicópata casi como antes se decía loco, aunque hoy se evita para no estigmatizar. Pero en el ámbito clínico esa palabra directamente no existe”.
El especialista recuerda que la psicopatía es un concepto nacido del campo criminológico, no de la psiquiatría médica. Fue descripta por el psiquiatra estadounidense Hervey Cleckley, autor de La máscara de la cordura, quien hablaba del “monstruo con piel de cordero”, y más tarde profundizada por el psicólogo canadiense Robert Hare, creador de la famosa escala PCL-R para evaluar rasgos psicopáticos.
En la práctica médica, en cambio, se habla de trastornos de personalidad, entre los cuales pueden existir rasgos antisociales o manipuladores, pero no una categoría diagnóstica llamada “psicopatía”. “Cuando alguien usa ese término de manera técnica, debería saber que no se trata de un diagnóstico clínico —precisa De Rosa—. Es una etiqueta del ámbito forense, no de la consulta terapéutica.”
Las etiquetas no ayudan a prevenir la violencia
Más allá de la precisión teórica, De Rosa subraya un punto clave: decir que alguien es un psicópata no sirve para intervenir ni prevenir situaciones de riesgo.
“Si digo Fulano es un psicópata, ¿qué hago con eso? Nada. En cambio, si describo que es impulsivo, con baja tolerancia a la frustración y tendencia a actuar sin medir las consecuencias —lo que en clínica llamamos pasaje al acto—, puedo tomar medidas concretas: aislarlo, proteger a la víctima o intervenir terapéuticamente.”
El psiquiatra enfatiza que convertir una conducta en una etiqueta diagnóstica no aporta comprensión, sino que deshumaniza. “Cuando uso la palabra psicópata como insulto, estoy desautorizando al otro desde la enfermedad. Es casi como cuando antes se le decía a una mujer histérica o loca. Es una forma de animalizar al otro.”
Los enfermos mentales no son los criminales
Uno de los mitos más persistentes —y dañinos— es el que vincula enfermedad mental con criminalidad. De Rosa lo desarma con datos:
“Los enfermos mentales están subrepresentados estadísticamente en el delito. Según distintos estudios, apenas entre el 5 y el 10% de los crímenes graves son cometidos por personas con patologías psiquiátricas diagnosticadas.”
Y agrega: “Cuando alguien comete un crimen, lo que tenemos es un delincuente o un violento, no necesariamente un enfermo mental.”
Esa confusión, advierte, tiene consecuencias sociales y legales graves, porque “mezcla la responsabilidad penal con la enfermedad” y puede llevar a decisiones judiciales o mediáticas erróneas.
Vulnerabilidad, no complementariedad
El psiquiatra también cuestiona expresiones mediáticas que hablan de “la psicópata y su complementaria” para describir casos de violencia de género. “La víctima es víctima. No es complementaria de su agresor, es una prisionera”, afirma.
Y agrega una comparación contundente: “Decir que una mujer maltratada es complementaria del violento es como decir que los prisioneros de los campos de concentración eran complementarios de sus carceleros.”
Para De Rosa, resulta más útil hablar de personas vulnerables o manipulables, porque ese enfoque orienta la acción: “Cuando digo que alguien es vulnerable, estoy diciendo que hay que protegerlo. La etiqueta, en cambio, no sirve para prevenir nada.
Aceptar la imperfección: un antídoto contra la estigmatización
Hacia el final de la entrevista, De Rosa propone una reflexión más existencial:
“Ninguno de nosotros es un ser perfecto. Todos tenemos pequeñas fracturas, falencias, heridas. Como los jarrones japoneses del kintsugi, que se reparan con hilos de oro: nuestras fracturas, si las procesamos, pueden volvernos mejores personas.”
Conocer las propias debilidades —dice— no significa patologizarlas, sino aprender a gestionarlas. “Si sé que tengo baja tolerancia al cansancio o a la frustración, puedo evitar situaciones que me desborden. No se trata de curarse, sino de aceptarse y trabajar sobre eso.”
Más comprensión, menos etiquetas
El mensaje final del especialista es también un llamado a la responsabilidad de los medios y de quienes comunican temas de salud mental.
“Hay que tener cuidado con lo que decimos, porque una palabra dicha desde los medios puede tener un impacto enorme. Cuando se usa el término psicópata a la ligera, se termina reforzando el estigma y se pierde la posibilidad de entender el sufrimiento humano con verdadera profundidad.”